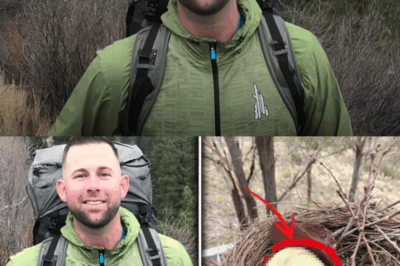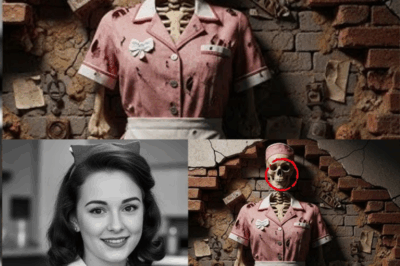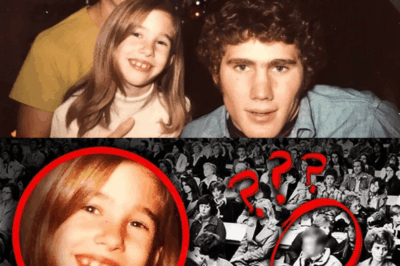La mañana en que Mariela cruzó la puerta de la Escuela Nacional República de Chile llevaba el pulso acelerado. Era martes, y aunque enseñaba ciencias desde hacía veinte años, sentía que entraba a un terreno distinto. A la entrada, un cartel recién colgado repetía el lema que en pocos días se había convertido en omnipresente: “Disciplina = Futuro”. Los niños ajustaban sus uniformes con dedos entumecidos por el frío seco de enero. Algunas madres repasaban con saliva los cabellos rebeldes de sus hijos antes de entregarlos a la fila que avanzaba hacia el portón.
Lo nuevo no era la puntualidad ni la exigencia de respeto. Eso siempre había existido en mayor o menor grado. Lo nuevo era la presencia de inspectores con libretas negras, enviados directamente por el Ministerio de Educación, ahora bajo la dirección de Karla Trigueros, capitana del Ejército. Por primera vez, una funcionaria de carrera militar no solo administraba las escuelas: las patrullaba, las observaba y, según denunciaban sindicatos, las trataba como cuarteles.
Una orden desde arriba
El anuncio llegó días antes por cadena nacional. El presidente Nayib Bukele, con su tono habitual de seguridad férrea, defendió la medida como una “reforma necesaria para construir el país soñado”. A partir de esa semana, dijo, los más de un millón de estudiantes de 5,150 centros educativos públicos tendrían que:
Presentarse con uniforme impecable.
Mantener un peinado “adecuado”.
Realizar un saludo formal al ingresar.
Conservar “una presentación personal perfecta”.
El decreto incluía sanciones para directores que no hicieran cumplir las normas. “Si ellos no lo exigen, serán removidos. Aquí no hay espacio para tibiezas”, advirtió Bukele.
Para una parte de la población, el anuncio sonó a alivio. “Ya era hora de que los jóvenes aprendan respeto. Los muchachos de ahora son un desastre, hablan como quieren, se visten como vagos”, comentó Óscar, padre de un alumno de octavo grado en Soyapango.
Para otros, sin embargo, la noticia encendió alarmas. “Esto no es disciplina, es militarización de la educación. Es imponer obediencia por encima del pensamiento crítico”, señaló en conferencia de prensa el sindicato de maestros SIMEDUCO.
Escenas en los pasillos
Mariela, la maestra de ciencias, vivió el cambio en carne propia. Esa mañana observó a Tomás, un niño de 11 años en silla de ruedas, luchar por incorporarse para hacer el saludo. Su madre, desde la puerta, contenía las lágrimas. Al lado, Sofía, de apenas nueve, se mordía los labios: en su casa, las discusiones por el dinero habían sido constantes, y ahora debía levantar la cabeza y fingir firmeza.
Cuando llegó el inspector, vestido con camisa azul y botas negras relucientes, pidió a los niños que formaran filas. Sacó su libreta y tomó nota de cada saludo, cada uniforme arrugado, cada cabello fuera de lugar. La tensión era palpable.
“Sentí que no estaba evaluando alumnos, sino reclutas”, dice Mariela. “¿Qué hago yo como maestra? ¿Enseñar ciencia o entrenar soldados?”
El peso de la historia
El Salvador no es ajeno a la militarización. Durante la guerra civil (1980–1992), los cuarteles controlaban territorios y escuelas se convirtieron en refugios improvisados o en blancos de violencia. Décadas después, la memoria sigue viva.
“El peligro es la normalización. Hoy parecen normas pequeñas —uniforme, saludo—, pero son símbolos. Y los símbolos construyen cultura política”, explica la socióloga Marta Sandoval, experta en educación y memoria histórica. “Una sociedad que aprende a obedecer sin cuestionar en la infancia, difícilmente defenderá la democracia en la adultez.”
No todos comparten esta lectura. El viceministro de Educación, entrevistado para este reportaje, insiste: “No estamos hablando de militarización, sino de recuperar valores que se habían perdido. El uniforme impecable es respeto. El saludo es civismo. La disciplina es la base para aprender.”
Las voces de los alumnos
En un colegio de Santa Ana, cuatro adolescentes aceptaron hablar bajo condición de anonimato. Todos coincidieron en que las nuevas reglas cambiaron la atmósfera.
“Nos revisan hasta las uñas. Si las tenemos largas, nos anotan en la lista”, contó una estudiante de 15 años.
“Yo me siento como en un reality show: todo el tiempo alguien mirando cómo camino, cómo me paro”, agregó otro.
Un tercero se encogió de hombros: “A mí no me molesta. Mi papá dice que es bueno que nos controlen, que así no terminamos en pandillas.”
El último, en voz baja, resumió la contradicción: “El problema no es saludar. El problema es que no nos preguntaron si queríamos.”
Directores bajo presión
La orden ministerial no solo cayó sobre estudiantes. También puso bajo lupa a directores escolares.
En entrevistas recogidas para este reportaje, cinco directores confirmaron que habían recibido advertencias verbales de “remoción inmediata” si no cumplían con los protocolos. “Estamos en la cuerda floja. Yo no estoy de acuerdo con humillar a los alumnos, pero si me niego, pierdo el trabajo y mi familia se queda sin sustento”, relató un director de zona rural.
El Ministerio de Educación no respondió a preguntas sobre cuántos directores han sido sancionados hasta ahora.
¿Disciplina o control?
El debate divide incluso a las familias. En barrios populares, muchos padres ven con buenos ojos la medida. En colonias de clase media, algunos la perciben como una intromisión excesiva del Estado en la vida privada.
“Yo crecí con disciplina, y no me hizo mal”, asegura Marta, vendedora de pupusas en San Salvador. “Me parece bien que los hijos obedezcan.”
“Disciplina no es lo mismo que control absoluto”, rebate José, abogado y padre de dos niñas. “Una cosa es enseñar respeto, otra es imponer miedo. No quiero que mis hijas confundan obediencia con educación.”
El eco internacional
Organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han expresado preocupación. Aunque no han emitido informes oficiales, miembros de sus oficinas regionales reconocen que siguen de cerca el caso salvadoreño.
“Hay un patrón en la región: gobiernos que utilizan la excusa del orden para introducir prácticas autoritarias en la vida civil”, comenta una analista de HRW bajo reserva. “La educación debe formar ciudadanos libres, no súbditos.”
Una escena reveladora
Un viernes, en el patio de la escuela, ocurrió algo inesperado. Frente al inspector, los estudiantes hicieron fila. Uno a uno levantaron la mano al pecho. De pronto, un grupo de mayores cambió el gesto: en vez de saludar rígidamente, se tocaron el corazón y pronunciaron en susurros una palabra distinta.
El inspector pestañeó. No entendió si era un error o una protesta. Miró al director, que se quedó inmóvil. Mariela, la maestra, contuvo la respiración. Nadie sancionó el acto. Nadie aplaudió tampoco. El gesto quedó suspendido en el aire como una grieta.
El futuro incierto
Mientras tanto, la campaña oficial avanza. En redes sociales, el gobierno difunde videos de niños sonrientes saludando a la bandera, con la etiqueta #DisciplinaEsFuturo. Los sindicatos convocan marchas, aunque con miedo: el clima de represión no permite grandes movilizaciones.
La pregunta, sin embargo, se extiende más allá de las aulas: ¿hasta dónde está dispuesto El Salvador a ceder libertad a cambio de orden?
Mariela lo resume en un susurro: “Yo enseño ciencia. Pero últimamente siento que lo que realmente quieren es que enseñemos silencio.”
Conclusión abierta
Nadie sabe todavía si estas medidas quedarán como una anécdota pasajera o si marcarán una generación entera. Lo cierto es que el pulso entre disciplina y dictadura ya está en marcha. Y en cada fila de niños uniformados, en cada libreta negra de un inspector, late la pregunta que aún no tiene respuesta:
¿Qué significa realmente educar?
News
El eco del bosque: la desaparición de Daniel Whitaker
El amanecer en las Montañas Rocosas tiene algo de sagrado. La niebla se desliza por las cumbres como un animal…
El eco del silencio: la tragedia en los Andes
El viento cortaba como cuchillas de hielo mientras el sol, difuso entre las nubes, teñía de oro pálido las laderas…
Desapareció en el desierto… y cuando lo hallaron, pesaba solo 35 libras
El sol de Arizona golpeaba sin piedad sobre la tierra agrietada cuando los agentes encontraron la bicicleta. Estaba tirada de…
🕯️ Última Noche en el Old Maple Diner
Era una de esas noches en que el viento se colaba por las rendijas de las ventanas y hacía sonar…
700 personas no lo vieron: el día que Margaret cambió el destino del asesino dorado
Había música, risas y el olor dulce del barniz nuevo en el auditorio de la escuela de Sacramento. Era una…
Cinco viajeros desaparecieron en la selva de Camboya… Seis años después, uno volvió y contó algo que nadie quiso creer
Cuando el avión aterrizó en Phnom Penh, el aire parecía tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Cinco jóvenes…
End of content
No more pages to load