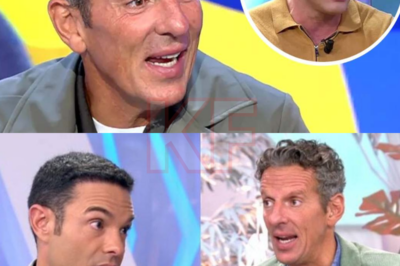RUFIÁN deja MUY TOCADO a VOX con esta PREGUNTA…
Había algo distinto en el ambiente del Congreso ese día. No fue una votación clave ni un anuncio institucional de gran calado.
Fue, más bien, una sensación. Un murmullo previo, una tensión casi invisible que se percibe solo cuando alguien está a punto de decir algo que no encaja en el guion habitual.
Gabriel Rufián subió a la tribuna con ese tono que mezcla ironía, cansancio y una lucidez incómoda. No levantó la voz al principio.
No necesitó hacerlo. Bastaron las primeras frases para que muchos entendieran que no iba a ser una intervención más.
Rufián empezó hablando de banderas. De pulseras. De símbolos. De ese patriotismo performativo que se exhibe con orgullo mientras se desprecia, sin rubor, a quienes no tienen casa, a quienes lo perdieron todo durante el rescate bancario o a quienes sostienen los servicios públicos con salarios precarios.
Señaló la contradicción con una pregunta simple, casi ingenua, pero devastadora: ¿cómo se puede hablar en nombre de España mientras se llama “antiespañol” a devolverle a la gente lo que se le quitó?
Ahí estaba el núcleo del discurso. No era solo una crítica a Vox ni a un diputado concreto. Era una acusación directa a una forma de hacer política que se envuelve en la bandera para justificar el abandono de los más débiles.
Una política que convierte el sufrimiento social en un arma retórica y que señala siempre hacia abajo, nunca hacia arriba.
La intervención avanzó como una cadena de preguntas incómodas. Preguntas que muchos prefieren no hacerse. ¿Por qué hoy tanta gente cree que la ocupación es un problema masivo cuando las cifras oficiales dicen lo contrario? ¿Por qué se ha instalado la idea de que la delincuencia migrante es mayoritaria cuando los datos la desmienten? ¿Por qué hay quien piensa que los musulmanes “nos están comiendo” cuando representan un porcentaje mínimo de la población? ¿Por qué se repite hasta la saciedad que “ya no se puede decir nada” mientras quienes acaban dando explicaciones ante los tribunales son humoristas de izquierdas?
Rufián no hablaba desde la teoría. Hablaba desde la experiencia. Desde escenas cotidianas que no suelen aparecer en los debates parlamentarios. Contó cómo un trabajador que descarga camiones al amanecer lo insulta cada vez que lo ve.
Un chaval precarizado, con un sueldo miserable y jornadas interminables, que ha sido convencido de que su enemigo no es quien lo explota, sino quien intenta defender derechos sociales. Esa imagen, sencilla y brutal, resumía mejor que cualquier informe sociológico el estado actual del debate público.
Y entonces llegó uno de los momentos más potentes del discurso. La pregunta clave. ¿Cuál es hoy el poder más poderoso? No el judicial.
No el legislativo. No el ejecutivo. Ni siquiera el mediático, aunque siga teniendo una influencia enorme.
El poder real, dijo Rufián, es el poder digital. El poder de las redes sociales. Un poder capaz de tumbar gobiernos, de moldear percepciones, de instalar mentiras como verdades incuestionables.
No habló de manera abstracta. Dio cifras. Cuatro mil millonarios. Cuatro mil personas con una capacidad de influencia descomunal que han logrado convencer a millones de trabajadores precarios de que la culpa de su situación no es el sistema, sino otros precarios aún más vulnerables. Migrantes, mujeres, minorías. El débil convertido en culpable. El poderoso, invisible.
Ahí apareció un concepto que resonó con fuerza: no está de moda el fascismo, está de moda el malismo. Ser cruel. Ser chungo.
Defender que quien sufre se lo merece. Y, quizá aún más peligroso, callar frente a eso. Mirar hacia otro lado mientras el discurso del odio se normaliza, se banaliza y se disfraza de sentido común.
El aplauso que siguió no fue solo una reacción espontánea. Fue la expresión de algo más profundo: la sensación de que alguien estaba poniendo palabras a un malestar compartido. Porque lo que Rufián describía no es exclusivo de España.
Es un fenómeno global. Una deriva donde la política se mezcla con el algoritmo, donde la indignación se convierte en moneda de cambio y donde la mentira, repetida miles de veces, adquiere apariencia de verdad.
La propuesta final no fue menor. Planteó, ni más ni menos, que Europa empiece a debatir la creación de una red social alternativa.
No de izquierdas. No partidista. Una red que respete los derechos humanos.
Que no esté gobernada por la lógica de la dopamina, de la adicción, de la tragaperras digital. Una red donde el respeto al otro pese más que el engagement. Una idea ambiciosa, polémica, pero reveladora del diagnóstico: el problema ya no es solo político, es estructural.
El cierre del discurso fue una llamada clara a la acción. Los tolerantes, dijo, tenemos que ser intolerantes frente a la intolerancia.
Porque si no, la intolerancia se comerá a los tolerantes. No como una metáfora exagerada, sino como una advertencia histórica.
Las democracias no caen de golpe. Se erosionan poco a poco, normalizando discursos que antes parecían impensables.
Las reacciones no tardaron en llegar. Aplausos, críticas, recortes virales, fragmentos compartidos en redes sociales.
Algunos lo acusaron de demagogia. Otros celebraron su valentía. Pero nadie pudo negar que había tocado una fibra sensible.
Porque el discurso no se limitó a señalar a un partido o a una ideología concreta. Apuntó a un ecosistema entero que se alimenta del miedo, de la simplificación y del enfrentamiento constante.
En el fondo, la intervención de Rufián puso sobre la mesa una pregunta incómoda para todos: ¿quién controla el relato? ¿Quién decide qué nos indigna, a quién tememos, a quién odiamos? Y, sobre todo, ¿por qué tantos aceptan esas narrativas incluso cuando van contra sus propios intereses?
El Congreso, durante unos minutos, dejó de ser solo un escenario institucional para convertirse en un espejo.
Un espejo que reflejó una sociedad cansada, polarizada, confundida, pero también capaz de reaccionar.
Capaz de cuestionar lo que parece inevitable. Capaz de entender que la batalla política ya no se libra solo en los escaños, sino en cada pantalla, en cada scroll, en cada mensaje reenviado sin comprobar.
No fue un discurso perfecto. No pretendía serlo. Fue incómodo, irregular por momentos, emocionalmente cargado.
Precisamente por eso conectó. Porque no sonó a informe técnico ni a intervención burocrática. Sonó a alguien que observa el mundo y decide no callarse.
Y quizá ahí esté la clave de por qué se volvió viral. No por una frase concreta, sino por la sensación de que, durante unos minutos, alguien rompió el automatismo del debate político. Alguien señaló al elefante en la habitación y dijo su nombre.
La pregunta ahora no es qué pasará con ese discurso dentro del Congreso. La pregunta es qué hará la ciudadanía con él.
Si quedará reducido a un clip más en la jungla digital o si servirá para abrir conversaciones reales. Incómodas. Necesarias.
Porque el poder digital seguirá ahí. Los algoritmos seguirán premiando el odio y la simplificación.
Los discursos fáciles seguirán circulando con ventaja. Pero también existe la posibilidad de competir. De no abandonar ese terreno. De responder. De no resignarse.
Y esa, más allá de siglas y escaños, fue la verdadera invitación de aquella intervención: no mirar hacia otro lado.
No aceptar como normal lo que no lo es. Entender que el silencio también es una forma de tomar partido. Y que, en tiempos de ruido, a veces el acto más revolucionario es decir las cosas claras, aunque incomoden.
News
David Bisbal y una tragedia repentina lo cambiaron todo: una frágil y silenciosa frontera se trazó entre el pasado y el futuro, y la vida nunca volvió a ser la misma.
Muere José Bisbal Carrillo, padre de David Bisbal a los 84 años. El artista había hablado abiertamente de…
La teoría corre como la pólvora. Javier Cárdenas pone en duda el premio de Rosa en Pasapalabra y construye un relato que mezcla sospechas, poder mediático y política. Sus palabras no confirman nada, pero sí reabren un debate que muchos creían cerrado. Atresmedia y el Gobierno aparecen en el foco de una narrativa incómoda. ¿Denuncia valiente o ruido interesado? Cuando se siembra la duda, el eco suele ser más fuerte que las certezas.
Javier Cárdenas propaga la teoría del fraude en el bote de Rosa en ‘Pasapalabra’ y señala a Atresmedia y el…
Jordi Évole revierte el ataque del líder de Desokupa y termina dibujando un retrato incómodo: menos épica, más contradicciones y un espejo difícil de esquivar.
Jordi Évole le da la vuelta al ataque del líder de Desokupa y lo termina retratando: “Lo que tiene desokupado…
No hay gritos ni insultos, solo hastío. Tras los resultados en Aragón, Rosa Villacastín resume el momento de Podemos con una frase que pesa más que un discurso entero. Años de decisiones, promesas incumplidas y desconexión con el electorado convergen en una pregunta incómoda: “¿queda algo por decir?”. No señala un solo error, sino una deriva completa. ¿Autocrítica real o silencio definitivo? Cuando el reproche viene desde dentro del relato progresista, el impacto es doble.
El dardo de Rosa Villacastín a Podemos tras los resultados en Aragón: “¿Algo que decir?”. La periodista ha…
La tensión se palpa en directo. Antonio Rossi empuja el discurso con insinuaciones cada vez más incendiarias, y Joaquín Prat decide marcar un límite que cambia el ritmo del programa. Miradas cruzadas, silencios incómodos y un plató que se queda en suspenso. No es solo una interrupción: es una señal. ¿Control editorial o choque de egos? Cuando el presentador dice “basta”, el foco deja de estar en el tema… y pasa a la mesa.
Joaquín Prat frena la intervención de Antonio Rossi por su incendiaria insinuación en ‘El tiempo justo’: “Basta ya”. …
Un micrófono abierto pone en aprietos a Sonsoles Ónega: una frase inesperada sobre Elisa Mouliáa reaviva dudas y destapa lo que nunca debía oírse.
Un micro abierto caza el exabrupto de Sonsoles Ónega contra su dirección por lo ocurrido con Elisa Mouliáa. …
End of content
No more pages to load